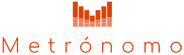Entre la memoria personal, la observación social y la experimentación sonora, Seba Codoni da forma a “Aguinaldo”, su segundo disco, editado en mayo en plataformas digitales y en pocos días verá la luz también en formato CD. Ocho canciones en las que conviven lo cotidiano, la ironía y nuevas búsquedas sonoras marcan un quiebre con “Las luces de la carretera”, su debut de hace cinco años.
El sábado 11 de octubre, a las 21:00 h, en el Centro Cultural Terminal Goes, el joven músico presentará oficialmente este nuevo trabajo en vivo y las entradas están a la venta en Tickantel.
A propósito de este mojón en su carrera, conversamos con Seba Codoni sobre proceso el creativo de “Aguinaldo”, su búsqueda artística y su presente en la escena local.
Por Liber Aicardi
 Foto: Pamela Da Silva
Foto: Pamela Da Silva¿Cómo fue el proceso de “Aguinaldo”, tu segundo disco?
“Las luces de la carretera” fue un proceso de 2015 a 2019 y sale en octubre de 2020 en plataformas digitales y físico en 2021. Ahí mismo me pongo a componer las canciones de “Aguinaldo”. Ya por el contexto sociocultural y la pandemia también, a diferencia del primer disco, tiene un contenido más social. El primer disco es mucho más introspectivo, habla más de mi infancia, cosas más personales, y es un disco contado desde re cerca, como chiquito, con dos guitarras y nada más.
Para “Aguinaldo” ya era como un estado mucho más de enojo, de frustración, y tengo la necesidad de experimentar con otras cosas, como por ejemplo la voz gritada, la voz hablada, jugar con la ironía también, que en eso el primero es como mucho más solemne. En ese sentido, y con esos elementos, parto la composición. “Aguinaldo” se compone como de tres aristas: la social más tirada a lo económico y a lo laboral; después lo social más por una cuestión coyuntural; y después lo personal, que es inevitable escribir desde ese lugar porque en 2021 mi viejo tuvo un infarto grande y ahí sale, por ejemplo, “Héroe caído”, que es un tema específicamente dedicado a él y, por suerte, se lo pude cantar en vivo. De ahí es que parte «Aguinaldo»: de ese momento de encierro y lleno de miedo también. Porque en 2021 hay otro encierro nuevo y yo no podía ver a mi viejo, por ejemplo, porque por el trabajo que tenía yo estaba en contacto con pila de gente.
¿Compusiste este grupo de canciones ya pensando en el disco o las fuiste encontrando en el período transcurrido entre ambos discos?
Busqué que las ocho tuvieran una unidad y jugó un papel fundamental que hice un taller de composición con Rubén Oliveira. Eso también me ayudó a ordenar un proceso compositivo. Yo sabía que ese año iba a estar para componer, Rubén una vez a la semana nos mandaba un ejercicio y tenía que haber un tema. Eso me obligaba a estar en un constante ejercicio. Te podrás imaginar que descarté infinitas canciones, pero estas ocho fueron como el puñado que conceptualmente tenían —o sea, que eran un hilo conductor— tanto la cosmogonía de la canción como la instrumentación en la producción después.
Hay una diferencia entre las canciones de tu primer disco y este: tomás otros riesgos, también probás con nuevos ritmos y sonoridades. ¿Cómo se dio esa búsqueda?
Esa búsqueda viene primero de la necesidad de romper con la emoción que tenía “Las luces de la carretera” e intentar transmitir esta nueva emoción que tenía que ver con elementos como la declamación, el enojo, el grito. Todo eso no lo podía reflejar de forma “chiquita”. Entonces, ¿cuál era el escenario más pertinente para poder transmitir esas emociones? Ahí la instrumentación jugaba un rol fundamental en eso. Entonces me propongo introducir lo experimental y lo concreto. Por ejemplo, hay grabada con el celular literalmente una obra en construcción de un edificio de la calle. Yo tenía como la cadencia del tema “Aguinaldo” y, cuando voy caminando por la calle y siento martillazos que hacen “bum, bum”, digo: “¡Es el tempo de ‘Aguinaldo’!”, y me lo pongo a grabar así nomás con el celular. Está eso, por ejemplo: me grabé lavándome los dientes, reflejando escenas más cotidianas. Quería que el disco estuviera atravesado por lo cotidiano, por lo mundano. Entonces, todos esos elementos compositivos están volcados en función y a favor de la canción. Pero también aparece el sintetizador, los bajos también hechos con sintetizadores. Hay grabados tres bajos eléctricos, pero después todos los bajos están hechos con teclado. La presencia del sintetizador está en todo el disco. Después hay guitarras acústicas, eléctricas, baterías y percusiones adicionales. Ahí está el trabajo de Diego Cotelo que, por ejemplo, en “Piso” grabó unos pasos como pisando una bolsa: la percusión es una bolsa, en realidad, con un bombo que está tocado en negras y ya. Toda esa búsqueda siempre estuvo pensada en función del texto de la canción, que era lo que le servía a la cosmogonía del disco entero.
Incluso en los temas más emparentados con los de “Las luces de la carretera” hay unas cuestiones tímbricas en las guitarras que se apartan de aquel sonido. ¿Eso es fruto del trabajo de producción o decisiones que ya tenías tomadas?
Las decisiones y la producción fueron re de la mano. El productor artístico es Diego Cotelo, pero yo laburé codo a codo con él en esto de tener claro el concepto de lo que quería transmitir con la emoción. En cuanto a las guitarras acústicas, por ejemplo, hay algunas que están simuladas con una guitarra eléctrica desenchufada. Entonces eso le da un timbre bastante más opaco y metálico. Y eso está mezclado con bases eléctricas y, en el caso de “Quedan”, por ejemplo, con una acústica sí. Pero acústica, acústica hay solo tres: en “Quedan”, al final de “Testigo” nomás y “Qué difícil es hacer canciones”, que la base es con acústica.
Creo que nuestra generación de compositores se anima a introducir otras cosas, como el autotune como recurso, por ejemplo. Entonces, creo que rompemos esa barrera, introducimos esos elementos.
¿Cómo llegaste al concepto de “Aguinaldo”, tanto para componer un tema como para nombrar al disco?
Primero, porque era una palabra que me parece potente, porque en realidad no dice nada. “Aguinaldo” es como… es una cosa que la gente sabe lo que es, pero que no tiene una carga poética ni nada. Entonces era como despertar la curiosidad de qué pasa con esto. El aguinaldo también me parece que engloba todo lo que es el disco, porque es como todo lo que uno pretende hacer con eso, pero no lo alcanza, no puede. Entonces me parecía también que era un juego irónico con la escena musical y con lo que pasa hoy en día cuando sacás un disco. Voy a cobrar el aguinaldo pero en realidad lo voy a reventar enseguida y no voy a poder hacer nada de todo lo que tenía planificado con eso. Aparte tiene eso de tapar agujeros, ¿no? Por ejemplo, yo ya tengo ubicado mi aguinaldo de diciembre y ya lo tengo ubicado. Y jugar con esa ironía y también burlarme un poco de esto que hablábamos del objeto: yo ya cobro el aguinaldo y ya me lo reviento y voy a seguir igual, voy a seguir en la misma, porque no puedo hacer magia con el aguinaldo.
En el disco participan Martín Iglesias y Juan Manuel Cayota. A su vez, vos y Juan Manuel participaron en el disco de Martín. ¿Dirías que forman un grupo de trabajo en ese sentido?
“Tincho”, aparte de ser mi amigo, es con la persona que más he tocado. En 2018 empecé a laburar con él y no paramos más. Entonces, mi madurez como compositor está acompañada de mi proceso con “Tincho” siempre. Y para mí el trabajo es colectivo. Yo en ningún momento le dije a ninguno de los gurises qué tenían que tocar. Le dimos las maquetas con Diego y cada uno hizo su parte. Entonces, la esencia de Martín está intacta ahí. En cada guitarra eléctrica que tocó se escucha Martín, que tiene una forma de tocar que es bien de él. Me parece un músico súper completo, muy generoso con su conocimiento, porque es increíble lo que toca y te lo brinda.
Y a “Juanma” lo conocí a través de Diego, que es un compañero de (la banda) Bolsa de Naylon en la Rama de un Árbol. Yo venía de “Luces en la carretera” —porque ese sí es mi sello, que viene muy emparentado con laburo con Garo y eso— y me era dificultoso salir de ese lugar. Entonces necesitaba buscar esas alianzas para poder transmitir lo que quería. Y en eso, Martín, que ya venía laburando conmigo, y Diego son fundamentales. Diego proponía cosas y muchísimas quedaron, y muchas no. Incluso hasta logró romper prejuicios que yo tenía, por ejemplo, el uso de autotune en la voz. Hay dos temas en los que uso autotune y, para mí, eso era una herejía previo al disco, pero es un recurso estético. E independientemente de eso, yo escucho proyectos que tienen autotune en la voz como Bon Iver —bueno, Justin Vernon usa todo el tiempo el autotune en la voz y me parece maravilloso— pero yo tenía un prejuicio enorme hasta que lo escuché y me di cuenta que funciona.
En el caso de ustedes y también de otros compositores, ¿se puede decir que representan una nueva generación de cantautores luego de referentes como Garo o Diego Presa, por mencionar un par de ellos?
Yo creo que nosotros tenemos que empezar a incluir elementos de la música más moderna sin descuidar el legado de los que consideramos nuestros maestros. Para nosotros el texto es fundamental, la importancia del texto en la canción. Todo eso viene de nutrirnos de los maestros. Para mí Garo es un gran maestro: empecé mi camino como compositor haciendo talleres con él. Dino para mí es un faro total. Pero creo que hay diferencias. Creo que con Martín, nuestra generación, se anima a introducir otras cosas, como el autotune como recurso, por ejemplo. Entonces, nosotros creo que rompemos esa barrera, introducimos esos elementos.
Últimamente se habla bastante de la post-milonga en referencia a propuestas que toman la milonga como punto de partida y le suman una impronta moderna. ¿Qué tan cerca te sentís de eso?
Creo que la milonga sin duda está. Me parece que es inevitable para el que hace canciones acá: Zitarrosa, Dino, el Darno. O sea, el Darno ya era post-milonga, si vamos al caso: trajo a Dylan, trajo a Leonard Cohen, el canto sefaradí y todo eso mezclado con la cosmogonía del canto popular uruguayo. Están Osiris Rodríguez Castillo y Bob Dylan fusionados en un álbum. Entonces, lo de la post-milonga es algo que en realidad yo sentí hablar hace años.
Entiendo igual el concepto de introducir lo moderno, el indie, que empieza a dialogar con toda la música popular uruguaya. Me siento muy cercano porque es lo que mamo y lo que toco. Entonces creo que sí estoy emparentado con eso, aunque nunca nadie me dijo que yo hago post-milonga. Pero como que soy un sapo de otro pozo: no sé si pertenezco al indie, no sé si pertenezco a la generación de Garo y Diego Presa, no sé dónde estoy parado. Entonces, estoy intentando aggiornarme y buscar mi propio lugar.
Entiendo el concepto de introducir lo moderno, el indie, que empieza a dialogar con toda la música popular uruguaya. Me siento muy cercano porque es lo que mamo y lo que toco.
¿Cómo elegiste a los invitados que participan en el disco?
Particularmente con “Piso”, que está Pedro Dalton. Es un poema del Maca (Gustavo Wojciechowski) que, cuando lo había escrito, el poema estaba compuesto como una estrofa del lado izquierdo, otra estrofa del lado derecho, como que tenía una composición visual aparte del texto. Y yo me imaginaba que eso era como un diálogo entre dos personas. Me lo imaginaba algo neurótico, así, como una persona que va caminando en la tarde, en el estilo de lo que te comentaba de la pandemia. Me lo imaginaba a dos voces, con una voz gritada. Para mí fue muy experimental gritar y pensé en Pedro enseguida. Cuando le dije para cantar ahí en el disco, enseguida me dijo que sí y le hizo un aporte de textura que me parece que fue muy acertado para el tema. Sobre todo porque él es el que tiene esa cosa media Tom Waits y todo eso. Para mí el tema le venía como anillo al dedo.
Después está Elena Ciavaglia. Yo necesitaba el timbre femenino para “Testigo”, la versión del tema de Sylvia Meyer, y Elena como que re calza con la voz en lo que estamos haciendo. La invité a cantar las dos versiones del disco.
¿Y en cuanto a la elección de versionar “Testigo” y “Décimas de la paloma”?
Primero porque me acompañan desde el principio de mi obra. Yo, cuando empecé a tocar las canciones del primer disco, mechaba “Testigo” y “Décimas de la paloma”, porque las letras de estas canciones estaban dentro del universo letrístico del disco y era la oportunidad de grabarlas en este álbum. “Testigo”, en particular, es un tema que perfectamente puede definirme personalmente como cantautor. Yo la adoro a Sylvia, es una referente, ella es mi gran maestra, sin duda. Y fue también una de las que abordó la música experimental de los 80’s. Lo que hacía ella en los 80’s era algo totalmente rupturista para el Uruguay de esa época. Sylvia empieza a experimentar con los sintetizadores y con todo lo teatral, que siento que también tiene este disco. Entonces el mundo de Sylvia Meyer cerraba perfectamente.
¿Qué podés adelantar de la presentación del álbum el 11 de octubre en Centro Cultural Terminal Goes?
Va a ser un show en formato de trío. Vamos a estar con Diego Cotelo y con Martín Iglesias y van a haber algunos invitados sorpresa. Vamos a tocar el disco íntegro y vamos a revisitar canciones de “Las luces de la carretera”, pero traídas al universo de “Aguinaldo”; un poco transformadas las canciones y alguna versión también.

Foto: Pamela Da Silva